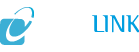| contenido
| - l viento soplaba sobre la despejada llanura, moviendo adelante y atrás los pocos árboles que la poblaban. Un joven con turbante de un color verde vivo se acercó al ejército para entregar al comandante las condiciones de paz que exigía su jefe. Lo rechazaron. Tenía que haber una batalla, la batalla de Ain-Kolur.
Así pues, el jefe Iymbez presentó abiertamente su desafío y sus jinetes entraron una vez más en guerra. En repetidas ocasiones, la tribu se había trasladado a un territorio que no era el suyo y que no debían ocupar, y en repetidas ocasiones había fracasado el enfoque diplomático. Al fin se había llegado a esto. A Mindothrax le daba lo mismo; sus aliados podían perder o ganar, pero él siempre sobreviviría. Pese a que en alguna guerra había estado en el bando de los vencidos, en sus treinta y cuatro años jamás había sido derrotado en un combate mano a mano.
Los dos ejércitos corrieron por el polvo como dos espumeantes ríos gemelos. Cuando se encontraron, resonó un clamor que retumbó por las colinas. La sangre, el primer licor que probaba la arcilla en meses, bailaba como si de polvo se tratase. Los gritos de batalla graves y agudos de las tribus rivales se unían en armonía a medida que los ejércitos se clavaban los unos en la carne de los otros. Mindothrax estaba en el ambiente que más le gustaba.
Tras diez horas de lucha, durante las cuales nadie cedió terreno, ambos comandantes acordaron una honorable retirada mutua del campo de batalla.
El campamento estaba establecido en los jardines de un viejo cementerio protegido por altos muros y adornado por primaverales flores. A medida que recorría los jardines, Mindothrax iba recordando el hogar de su infancia. Era un recuerdo agridulce: la pureza de la ambición infantil y todos los entrenamientos en las artes del combate se teñían con el recuerdo de su pobre madre, una bella mujer que miraba a su hijo con orgullo y una pena secreta. Nunca hablaba de lo que le preocupaba, pero nadie se sorprendió cuando se fue a dar un paseo por los páramos y la encontraron días después degollada por su propia mano.
El ejército en sí mismo era como una colonia de hormigas a la que hubieran agitado recientemente. Media hora después de la batalla, ya se habían reorganizado como por instinto. Mientras los médicos atendían a los heridos, alguien comentó con una mezcla de admiración y asombro: "Mirad a Mindothrax, no se le ha movido ni un solo pelo de la cabeza".
"Es un espadachín increíble", afirmó el médico que atendía a los enfermos.
"La espada es un artículo muy sobrevalorado", dijo Mindothrax, aunque se encontraba encantado con el cumplido. "Los guerreros prestan demasiada atención a cómo golpear y no la suficiente a cómo defenderse de los ataques. La forma correcta de luchar en una batalla es defenderte a ti mismo y atacar al oponente solo cuando se presente el momento perfecto".
"Yo prefiero una aproximación más directa", afirmó sonriendo uno de los heridos. "Es la costumbre de los jinetes".
"Si fracasar es la costumbre de las tribus del Bjoulsae, entonces, renuncio a mi herencia", dijo Mindothrax, haciendo un rápido ademán hacia los espíritus para indicarles que era una expresión y no una blasfemia. "Recordad lo que decía el gran maestro de espadas Gaiden Shinji: 'Las mejores técnicas las transmiten los supervivientes'. He luchado en treinta y seis batallas y no me dejaron de recuerdo ninguna cicatriz, gracias a que siempre confié primero en mi escudo y después en mi espada".
"¿Cuál es tu secreto?"
"Hay que pensar que el cuerpo a cuerpo es un espejo. Miro el brazo izquierdo de mi oponente cuando le golpeo con el derecho. Si está preparado para frenar mi ataque, entonces no le ataco. ¿Para qué esforzarse más de la cuenta?" Mindothrax levantó una ceja. "Pero cuando veo que su brazo derecho está en tensión, mi brazo izquierdo recurre al escudo. ¿Sabéis? Se necesita el doble de energía para golpear con fuerza que para evitar un golpe. Cuando tu ojo puede percibir si tu enemigo ataca desde arriba, desde otro ángulo o desde abajo con un gancho, aprendes a girar y a colocar tu escudo justo para protegerte. Puedo parar golpes durante horas si es necesario, aunque tan solo se necesitan unos minutos, o incluso segundos, para que tu enemigo, acostumbrado a golpear, deje un espacio abierto para que tú le golpees".
"¿Durante cuánto tiempo es lo máximo que has tenido que defenderte?", preguntó el hombre herido.
"Una vez luché contra un hombre durante una hora", dijo Mindothrax. "Me golpeaba de forma incansable, sin darme opción a nada que no fuera bloquear sus golpes. Por fin, se tomó demasiado tiempo para subir su garrote y encontré mi objetivo en su pecho. Aporreó mi escudo miles de veces y yo ataqué su corazón tan solo una. Sin embargo, fue suficiente".
"¿Así que él fue tu mejor oponente?", preguntó el médico.
"No, la verdad es que no", respondió Mindothrax, dándole la vuelta a su gran escudo para que el metal plateado reflejara su propia cara. "Es este".
Al día siguiente se reanudó la batalla. El jefe Iymbez había traído refuerzos de las islas del sur. Para horror y desgracia de la tribu, ahora estaban implicados en la guerra mercenarios, jinetes renegados e incluso algunas brujas de la Cuenca. Mientras Mindothrax miraba las tropas que se reunían al otro lado del campo de batalla, poniéndose su yelmo y preparando su escudo y su espada, volvió a pensar en su pobre madre. ¿Qué la habría torturado tanto? ¿Por qué nunca fue capaz de mirar a su hijo sin sentir pena?
La batalla continuó entre el amanecer y la puesta de sol. El brillante cielo azul que se alzaba sobre sus cabezas comenzó a abrasar a los combatientes a medida que cargaban unos contra otros, una y otra vez. Mindothrax sobrevivía a cada combate. Un enemigo armado con un hacha descargó una lluvia de golpes sobre su escudo, pero Mindothrax los desvió todos hasta que finalmente pudo vencer al guerrero. Una joven lancera casi le perforó el escudo con su primer golpe, pero Mindothrax supo cómo moverse con el golpe para desequilibrarla y dejarla al descubierto ante su contraataque. Por último se encontró en el campo de batalla con un mercenario armado con un escudo, una espada y un yelmo de bronce dorado. Lucharon durante hora y media.
Mindothrax puso en práctica todos los trucos que sabía. Cuando el mercenario tensaba el brazo izquierdo, él contenía su ataque. Cuando su oponente alzaba la espada, su escudo subía también y paraba con maestría. Por primera vez en su vida se estaba enfrentando a otro luchador defensivo. Inmóvil, reflexivo y con energías para batirse durante días si fuera necesario. De cuando en cuando, algún otro guerrero entraba en la refriega, a veces del ejército de Mindothrax y otras del de su oponente. Estas distracciones eran despachadas rápidamente, y los campeones volvían a su combate.
Mientras luchaban, girando una y otra vez y respondiendo cada golpe con un bloqueo y cada bloqueo con un golpe, Mindothrax se dio cuenta de que al fin se enfrentaba al espejo perfecto.
Se convirtió más en un juego, casi en un baile, que en una sangrienta batalla. La exhibición no cesó hasta que Mindothrax perdió el ritmo y golpeó demasiado pronto, lo que hizo que se desequilibrara. Vio más que sintió cómo la espada del mercenario le desgarraba desde la garganta hasta el pecho. Un buen golpe. Como el que habría hecho él mismo.
Mindothrax se desplomó, sintiendo cómo se le escapaba la vida. El mercenario permaneció en pie a su lado, preparado para asestarle el golpe mortal a su digno adversario. Era un acto extraño y honorable tratándose de un forastero, y Mindothrax se conmovió tremendamente. Desde el campo de batalla escuchó a alguien gritar un nombre parecido al suyo.
"¡Jurrifax!"
El mercenario se quitó el yelmo para responder. Cuando lo hizo, Mindothrax vio a través de las hendiduras de su yelmo su propio reflejo en aquel hombre. Tenía sus mismos ojos juntos, su pelo castaño y rojizo, su ancha y fina boca y su barbilla chata. Por un momento, se maravilló ante el espejo, antes de que el extraño se volviera y le asestara el golpe mortal.
Jurrifax se reunió con su comandante y fue bien pagado por su parte en la victoria del día. Se retiraron para comer caliente bajo las estrellas, en un jardín cercano junto a un antiguo montículo de piedras que antes había estado ocupado por sus enemigos. El mercenario permaneció extrañamente callado al observar aquellas tierras.
"¿Habías estado aquí antes, Jurrifax?", le preguntó uno de los miembros de la tribu que le había contratado.
"Nací jinete como tú. Mi madre me vendió cuando yo era tan solo un bebé. Siempre me he preguntado si mi vida habría sido diferente si no me hubieran cambiado por dinero. Quizá nunca me habría hecho mercenario".
"Muchas son las cosas que deciden nuestro destino", dijo la bruja. "Es una locura tratar de ver cómo habrías sido si no se hubiera producido un acontecimiento u otro. No hay nadie exactamente igual a ti, así que es absurdo comparar".
"Pero sí que hay uno", contestó Jurrifax, mirando a las estrellas. "Mi maestro, antes de liberarme, dijo que mi madre dio a luz a gemelos cuando nací. Únicamente podía permitirse criar a uno. Por eso en algún lugar hay un hombre como yo. Mi hermano, al que espero conocer".
La bruja vio ante ella a los espíritus y supo la verdad, que los gemelos ya se habían encontrado. Permaneció callada, mirando al fuego, tratando de hacer desaparecer esos pensamientos de su mente, pues era demasiado sabia como para mencionarlos en alto.
|


![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)